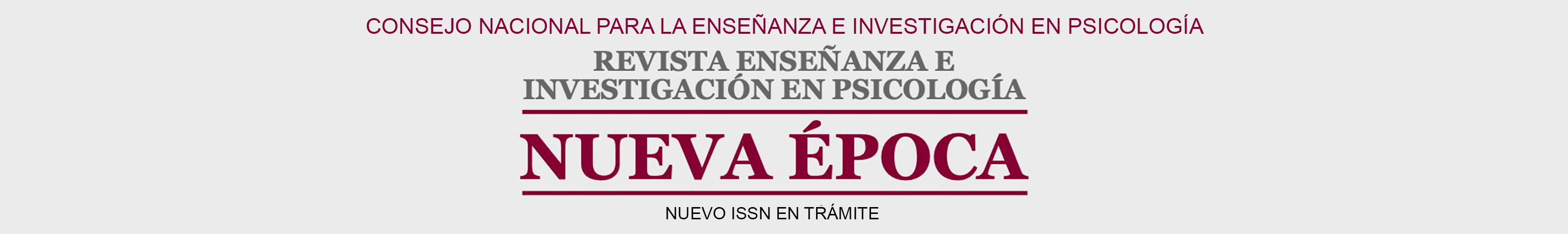

“Praxis es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo”
Paulo Freire (1970, p. 49)
Las universidades son instituciones que tienen una enorme responsabilidad en cuanto a su contribución a la sociedad, desde la generación de conocimientos hasta la formación de ciudadanos comprometidos, responsables, éticos y profesionales. Una de las grandes exigencias sociales hacia las mismas, es mejorar y asegurar la calidad de sus programas educativos. Debido a ello, el Estado y las instituciones han generado mecanismos de aseguramiento de la calidad, que permitan dar a los usuarios la garantía de que el programa que cursan cumple con al menos los mínimos estándares de calidad establecidos a nivel nacional e incluso internacional y que los egresados cuenten con los niveles de desempeño adecuados. Tal como lo señalan Campos Cornejo y Beraún Quiñones: “La acreditación, por medio de alguna de sus diversas modalidades, parece ser hoy uno de los mecanismos de evaluación y control social para garantizar la calidad universitaria” (2017, p. 62).
Las agencias evaluadoras y acreditadoras varían en cada país en cuanto a sus metodologías y marcos normativos, sin embargo, en cuanto a sus funciones comparten ciertas características como las siguientes: diseñan instrumentos para evaluar y acreditar programas educativos y de gestión institucional; ofrecen asesoría en autoevaluación y planificación; fomentan el desarrollo de competencias evaluativas; recopilan información sobre fortalezas y áreas de mejora de las Instituciones de Educación Superior (IES); y emiten recomendaciones a las autoridades educativas para fortalecer los sistemas de educación superior (Secretaría de Educación Pública, 2022).
La evaluación de los programas educativos con fines de acreditación también varía dependiendo del organismo evaluador, sin embargo, en general incluyen diversos ejes, que permiten identificar indicadores para asegurar la calidad, como lo son: la infraestructura educativa, el trabajo colegiado por parte de los profesores, el índice de publicaciones e investigaciones realizadas por los y las docentes, entre muchos otros. Por ejemplo, el Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CA-CNEIP) incorporó la evaluación de la perspectiva de género como uno de los indicadores transversales de calidad.
Para los fines de esta reflexión, el centro de atención se enfoca en las buenas prácticas docentes como un eje esencial para favorecer el aseguramiento de la calidad educativa, con particular interés en los programas de licenciatura en Psicología. Considerando que la diversidad de contextos en la educación conlleva la necesidad de adecuar las prácticas dependiendo de las necesidades de las comunidades académicas.
Para ello, es importante mencionar que la calidad es entendida como un proceso de mejora continua, en específico, de las prácticas que se llevan a cabo en las aulas. En este sentido, Zabalza (2012) aporta una guía para delimitar los indicadores de calidad con base en la práctica docente. Al considerar la práctica de acuerdo con su función, se diría que es una buena práctica aquella que cumple con lo esperado. Pero si las buenas prácticas se definen como un proceso entonces se destaca el concepto relacional entre los sujetos en quienes se aplica, es decir, entre docentes y estudiantes. Por lo que, en este caso, la calidad en el aprendizaje no se mide solo en los resultados obtenidos, sino en el proceso y las buenas prácticas que se generan para mejorarlo.
Así mismo, el autor hace énfasis en que las buenas prácticas son aquellas que permiten a los profesionales reinterpretar y adaptar la teoría a sus experiencias y contextos específicos, no aquellas que buscan la perfección, ni la rigidez de lineamientos y protocolos convencionales para guiar la práctica, ya que ninguna resulta universalmente efectiva en todos sus elementos.
En suma, un enfoque fundamentado en buenas prácticas docentes se concibe como un proceso que fomenta un aprendizaje significativo, involucran activamente a los estudiantes, atienden la diversidad, fomentan el trabajo colaborativo, se adapta a las particularidades de los contextos educativos en los que se desarrolla y contribuye con ello al desarrollo integral del estudiante.
Impacto de la acreditación en la formación profesional en psicología
La acreditación, como mecanismo de aseguramiento de la calidad, busca responder a la exigencia social de mejorar y asegurar la calidad de las universidades y sus programas (Ley General de Educación Superior, 2021). Sin embargo, es crucial preguntarse ¿Cuál es el impacto real de la acreditación en la formación profesional en la carrera de Psicología?
En este sentido, Márquez de León y Zeballos Pinto (2017), llevaron a cabo una investigación sobre el impacto de la acreditación en la mejora de la calidad de los programas educativos de una universidad mexicana. Sus resultados revelaron que la acreditación tuvo sólo un impacto parcial, subrayando la necesidad de que las acreditaciones impulsen cambios institucionales para hacer sustentable la calidad educativa y aumentar la responsabilidad social de la institución, evitando que los efectos se limiten a la parte formal u operativa.
En contraste, Alzate-Medina (2008) evaluó la relación entre la acreditación de once programas de Psicología y ciertos indicadores académicos. Encontró que la acreditación se asoció con una disminución en la deserción estudiantil, un aumento en el número de profesores de planta y mayores recursos de apoyo a la docencia, como acceso a equipos de cómputo, software especializado y pruebas psicológicas. Además, uno de los aspectos más relevantes fue el fortalecimiento de los programas de asignaturas, ya que se promovió una mayor sustentación epistemológica y una reflexión más profunda sobre el currículo. Esto permitió visibilizar el currículo oculto a través de evaluaciones sistemáticas que evidenciaron debilidades e inconsistencias propias de dicho currículo.
Si bien la acreditación es un mecanismo orientado a garantizar la calidad de los programas educativos, una de sus debilidades radica en que, en ocasiones, se convierte en un fin en sí misma, definiendo la calidad únicamente en función de la acreditación, sin considerar una evaluación integral que incluya directamente las prácticas docentes. Este proceso suele ser más bien indirecto, mediante factores como la formación académica, la carga de trabajo y la participación en actividades de desarrollo profesional, pero sin observar de forma sistemática lo que ocurre en el aula (Malpica, 2012).
La calidad educativa que se certifica a través de la acreditación no necesariamente refleja la calidad de la enseñanza, pues evaluar las prácticas docentes es complejo y requiere instrumentos específicos de evaluación. Tal como plantea Malpica (2012), la calidad de la práctica educativa se construye en la dinámica cotidiana del aula y no puede reducirse a indicadores administrativos o documentales. Esto implica que, aunque la acreditación es una herramienta valiosa para el aseguramiento de la calidad institucional, no sustituye los procesos internos de evaluación docente, los cuales son fundamentales para la mejora continua y la innovación educativa (Quintana et al., 2019).
Finalmente, las prácticas docentes se enmarcan en el Modelo Educativo de cada IES. En este modelo se diseñan las estrategias de enseñanza-aprendizaje y su evaluación, fundamentadas en los principios filosóficos, sociológicos y pedagógicos que estructuran cada programa educativo. Esta alineación se vincula directamente con los perfiles de egreso y tiene un impacto significativo en la formación profesional, particularmente en el ámbito de la Psicología.
En este marco, a continuación, se expondrán algunas metodologías, las cuales pueden servir como referentes para orientar la buena práctica docente.
Buenas prácticas docentes en psicología
Una proporción significativa de estudiantes de educación superior alcanza aprendizajes superficiales, situación atribuida en parte a las metodologías docentes predominantes, entre las cuales el método magistral es el más utilizado (Beas et al., 2008; Fernández, 2006).
Laurillard (1993) sostiene que la enseñanza universitaria necesita ser: a) discursiva: se debe crear un ambiente donde el alumno y el profesor puedan comunicarse y tomar acuerdos en conjunto; b) interactiva: el alumno a través de las actividades encomendadas demuestras las habilidades y conocimientos adquiridos y el profesor responde y enriquece el proceso a través de la retroalimentación; c) adaptable: el profesor utilizar la información derivada de la comprensión del alumno para determinar sus próximas actividades de estudio; y d) reflexiva: el profesor facilita en los estudiantes la capacidad de reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos y el profesor adapta sus próximas actividades de acuerdo a las necesidades detectadas en sus estudiantes.
En este caso, el docente al estructurar su práctica con estos principios tendría la facilidad de fomentar un aprendizaje significativo, facilitar su acompañamiento, contribuir a la identificación de fortalezas y áreas de oportunidad, así como favorecer un aprendizaje colaborativo y uno cooperativo, para fortalecer no lo sólo el conocimiento disciplinar, sino también el desarrollo de habilidades blandas, que son también la responsabilidad de las universidades.
Para eso, se requiere promover una docencia innovadora y centrada en el estudiante a través de diversas metodologías alternativas, tales como el aprendizaje basado en problemas, que fomenta la resolución colaborativa de problemas bajo tutoría; el aprendizaje basado en equipos, que potencia habilidades grupales mediante experiencias constructivistas; el aprendizaje basado en proyectos, que articula el aprendizaje alrededor de proyectos profesionales para incentivar el autoaprendizaje y la creatividad; el estudio de casos, que promueve el análisis crítico de situaciones profesionales; y el aprendizaje cooperativo, que evalúa la productividad grupal (Fernández, 2006; Moraga & Soto, 2016).
La rigurosa implementación de estas metodologías requiere responder a las demandas del medio, los perfiles de egreso y la disciplina, invitando a los docentes a consolidar progresivamente aprendizajes específicos y transversales mediante una docencia participativa e innovadora (Quintana et al., 2019).
Además, no se puede dejar de lado el uso de la TIC´s en la docencia, así como el uso de la inteligencia artificial. Es decir, muy útiles pueden ser las plataformas de aprendizaje en línea, el uso de simuladores de casos clínicos y entornos de realidad virtual, sin embargo, es fundamental el uso de la tecnología con un enfoque humanista, que mantenga la promoción de la reflexión, la empatía y el pensamiento crítico en los futuros psicólogos.
La evaluación de los aprendizajes en la educación superior representa un eje fundamental para la garantía de la calidad educativa, permitiendo no sólo medir el desempeño estudiantil, sino también mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la evaluación debe responder a los principios de validez, fiabilidad, autenticidad y equidad (Biggs, 2005), alineando las estrategias evaluativas con los objetivos formativos de las disciplinas.
En esa línea, Biggs (2005) plantea que la evaluación en la educación superior debe basarse en el concepto de "alineamiento constructivo", donde los objetivos de aprendizaje, las estrategias pedagógicas y las actividades evaluativas estén en coherencia. En este sentido, una buena práctica consiste en diseñar evaluaciones que reflejen no sólo la adquisición de conocimientos teóricos, sino también su aplicación en contextos reales. Asimismo, Kolb (1984) enfatiza la importancia del aprendizaje experiencial en la formación, sugiriendo que la evaluación debe involucrar actividades que permitan a los estudiantes reflexionar sobre su desempeño, integrar teoría y práctica, y demostrar su capacidad para resolver problemas complejos en situaciones reales.
Por ende, las estrategias evaluativas deben responder a un modelo integral y diversificado. En este sentido, Monereo (2010) argumenta que el uso de estudios de caso y simulaciones resulta altamente efectivo en la formación de los estudiantes, ya que permite evaluar la capacidad analítica, la toma de decisiones y la aplicación de conocimientos teóricos en escenarios prácticos.
Conclusión: hacia una calidad transformadora
Alcanzar la calidad educativa a través de una acreditación tiene como principal finalidad fortalecer a docentes y estudiantes, que se benefician directamente al formar parte del análisis y las reflexiones constantes sobre los retos actuales en la formación en psicología. En este sentido, la práctica docente es clave en la transformación de los estudiantes y por lo tanto en la calidad educativa, pues la formación en psicología va más allá de la aplicación estricta de técnicas y estrategias didácticas; implica una comprensión profunda y constante del contexto social, económico y político de cada región y comunidad. Esta visión integral exige que los docentes sean flexibles y capaces de adaptar sus métodos y contenidos para responder a las realidades específicas de sus estudiantes, favoreciendo así un aprendizaje más significativo y contextualizado. Al reconocer y abordar estas dimensiones, la enseñanza en psicología contribuye no sólo al desarrollo académico, sino también a la formación de profesionales comprometidos con la transformación social y cultural de sus entornos. Elementos que deben ser considerados antes, durante y después de la evaluación de los programas educativos, ya que son ejes estratégicos para el desarrollo institucional.
Finalmente, la enseñanza de la psicología debe incluir estrategias que estimulen el pensamiento crítico, analítico y crítico, así como la construcción colectiva del conocimiento y el análisis de distintas perspectivas; sin olvidar los componentes transversales de nuestra práctica, que fomente valores y actitudes libres que impliquen la construcción de espacios más equitativos e inclusivos (Consejo General de la Psicología de España, 2016; Ossa, 2015).
Alzate-Medina, G. M. (2008). Efectos de la acreditación en el mejoramiento de la calidad de los programas de psicología de Colombia. Universitas Psychologica, 7(2), 425-439. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672008000200010&lng=en&tlng=es
Beas, J., Santa Cruz, J., Thomsen, P., & Utreras, S. (2008). Enseñar a pensar para aprender mejor. Ediciones Universidad Católica de Chile.
Biggs, J. (2005). Calidad del aprendizaje universitario. Narcea.
Campos Cornejo, L. L. C., & Beraún Quiñones, E. H. B. (2017). Impacto de la acreditación de las carreras de psicología en el Perú. Investigación Valdizana, 11(2), 61-68. https://www.redalyc.org/pdf/5860/586077207001.pdf
Consejo General de la Psicología de España. (2016). Manual de buenas prácticas: Psicología e igualdad de género [Archivo PDF]. https://www.cop.es/pdf/BUENAS.PRACTICAS.pdf
Fernández, A. (2006). Metodologías activas para la formación de competencias. Educatio siglo XXI, 24(1), 35-56.https://revistas.um.es/educatio/article/view/152
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. 39-40.
Kolb, D. A. (1984). Aprendizaje experiencial: experiencia como fuente de aprendizaje y desarrollo. Prentice Hall
Laurillard, D. (1993). Rethinking university teaching: A framework for the effective use of educational technology. Routledge.
Ley General de Educación Superior [L.G.E.S.], Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 20 de abril de 2021, (México). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf
Malpica, F. (2012). Calidad de la práctica educativa. Graó/Colofón.
Márquez de León, E., & Zeballos Pinto, Z. R. (2017). El Impacto de la Acreditación en la Mejora de la Calidad de los Programas Educativos que Ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas: Un Estudio de Caso. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 2017, 10(2), 65-83. https://doi.org/10.15366/riee2017.10.2.004
Monereo, C. (2010). Estrategias de enseñanza y aprendizaje: Formación del profesorado y aplicación en la escuela. (13.ª ed.). Graó/Colofón.
Moraga, D., & Soto, J. (2016). TBL - Aprendizaje Basado en Equipos. Estudios Pedagógicos, 42(2), 437-447. https://doi.org/10.4067/S0718-07052016000200025
Ossa, C. (2015). Aprendizaje en Psicología Educacional con uso de tecleras. En P. Valenzuela (Ed.), Buenas prácticas docentes en psicología. Innovación, evaluación auténtica y aprendizaje experiencial. (pp. 27-29). Universidad del Desarrollo.
Secretaria de Educación Pública. (2022). Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la educación Superior (PNEAES)[Archivo PDF]. https://educacionsuperior.sep.gob.mx/sites/default/files/2025-02/PNEAES.pdf
Quintana, I., Bravo, C., & Mendoza, Ll. R. (2019). Buenas prácticas en la formación y la enseñanza de la Psicología. Universidad del Bí-Bío. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36452.86408
Zabalza Beraza, M. A. (2012). El estudio de las “buenas prácticas” docentes en la enseñanza universitaria. Revista de Docencia Universitaria, 10(1), 17-42. https://doi.org/10.4995/redu.2012.6120
Felipe Olmos Ríos. Correo: felipe.olmos@academicos.udg.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0785-6082.
* Avenida Enrique Díaz de León #1144 Col. Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México.
