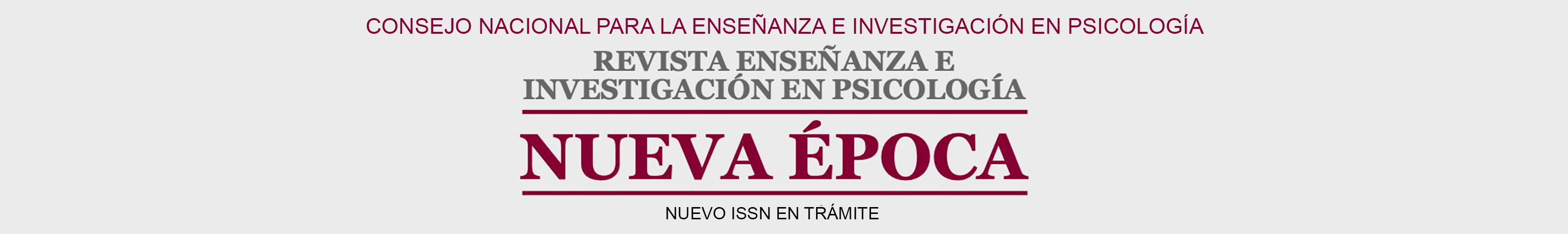

Universidad Autónoma del Estado de México*
La presencia de depresión y ansiedad, entre otras patologías, son un importante problema de salud pública en México, sobre todo en la infancia y la adolescencia, debido a que a estas edades se les considera emocionalmente frágiles, por lo que, los puede predisponer a alteraciones del estado de ánimo (Morales-Rodríguez & Bedolla-Maldonado, 2022). Así, las situaciones de crisis, como lo fue la pandemia por Covid-19, tienen un impacto negativo en el bienestar, pues durante la misma se reportaron altos niveles de estrés, ansiedad y depresión en los niños, niñas y adolescentes (Andrades-Tobar et al., 2021). Respecto a la edad, se ha observado que muchos de los trastornos mentales que se manifiestan en la adultez tienen su inicio en etapas tempranas de la vida (Campodónico, 2022).
Pues, como menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) se estimó que, a nivel mundial, entre el 10% y 20 % de las personas entre los 10 y 19 años experimentan problemas de salud mental, considerando también un incremento de la mortalidad en jóvenes latinoamericanos, siendo el suicidio una de las principales causas. Los reportes muestran que un 50% de estos niños, niñas y adolescentes no fueron diagnosticados, ni habían sido tratados a tiempo, lo cual, lleva a considerar que, en la niñez y la adolescencia, existe una condición de riesgo para su desarrollo presente y futuro (Cuenca et al., 2020; González & Santa, 2022; Casas-Muñoz, et al., 2024).
Debido a la importancia de la incidencia de los trastornos en la población infantil y juvenil, resulta relevante contar con instrumentos para monitorear e identificar, de forma precoz, factores que predisponen el malestar emocional en estos grupos etarios, el cual, se puede entender como un “desazón, incomodidad, o sentirse mal, y como un conjunto de síntomas mal definidos y sin causa orgánica demostrable” (Berenzon et al., 2014, p. 314). Este malestar se identifica por medio de las manifestaciones del estado de ánimo y puede incrementar la probabilidad de que se presente en personas con vulnerabilidades, ya sean de índole física o psicosocial.
Por ende, la necesidad de contar con una medida que permita detectar si las personas tienen signos de algún trastorno mental, ha llevado al desarrollo de diversas investigaciones, dando como resultado el sistema CORE System Group, creado en el Reino Unido hacia 1988, el cual, se constituye una herramienta objetiva en apoyo a los profesionales e investigadores en salud (Barkham et al., 2006), además de que permite contar con instrumentos no intrusivos, de fácil aplicación y útil para población clínica y no clínica, así como de fácil interpretación (Evans et al., 2000). De este mismo, se deriva el CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure) desarrollado por Evans et al. (2000), que es una herramienta útil para medir el cambio clínico y confiable, después de la terapia en adultos, evaluando cuatro dominios: bienestar, problemas-síntomas, funcionamiento y riesgo (Paz & Evans, 2019).
A partir de esta familia de instrumentos se desarrolló el denominado YP-CORE (Young-Person´s Clinical Outcomes in Routine Evaluation), el cual tuvo como propósito tener una medida que identificara distintos problemas para la detección del malestar, además de proporcionar información respecto al funcionamiento general de la persona; su objetivo es que sea un cuestionario de autoinforme breve y sencillo, dirigido a individuos de entre 11 y 16 años de edad y que es fácil de usar por los profesionales de la salud (Twigg et al., 2009). La primera versión del YP-COREv1 es de 18 ítems, mientras que la versión final se compone de 10. Los autores reportan un 55.2% de la varianza y una confiabilidad alfa de Cronbach de .85, con una correlación entre los factores de r=.35, con respecto a su uso, indican que puede ser aplicado en escuelas y servicios de asesoramiento, e incluso ser utilizado en intervenciones breves, de tipo autoinforme de síntomas y cuenta con características psicométricas aceptables (Salmond, 2020).
Hay que mencionar, además, que estudios como el de Feixas et al. (2018) han reportado que el YP-CORE con 10 ítems posee cualidades psicométricas aceptables para habla hispana, con muestras clínicas y no clínicas entre los 11 y 16 años, estos autores reportan dos agrupaciones de factores, uno con elementos enmarcados negativamente y el segundo con elementos enmarcados positivamente. Respecto a su validez convergente, reportan que existen relaciones con la escala YSR, que mide problemas emocionales y comportamentales clasificados en problemas internalizantes y externalizantes (Achenbach & Edelbrock, 1987), los cuales tienen un vínculo con el bienestar y la salud mental en los niños y niñas (González-Arratia & Torres, 2024). Las intercorrelaciones entre las puntuaciones del YSR con el YP-CORE fueron entre .39 y .69, y los puntajes totales para la relación entre ambas escalas fue de r=.75, p<.001 (Feixas, et al., 2018).
Cabe resaltar que dicho instrumento cuenta con una amplia difusión en España (Feixas et al., 2018), mientras en México sólo se ha reportado el estudio de Sosa-Torralba et al. (2020), quienes realizaron la validación del CORE-OM pero en muestras de adolescentes. Por lo que, ante la ausencia de indicadores respecto a su uso en nuestro contexto, se requiere contar con instrumentos con evidencias de validez y precisión que permitan la detección temprana del malestar emocional en la infancia.
A partir de ello, el objetivo de la presente investigación, es examinar la estructura subyacente de la escala YP-CORE y brindar evidencias de validez con conductas problema (YSR) en una muestra no clínica de niños y niñas. Para ello, se llevan a cabo dos estudios, el primero es un análisis de componentes principales, donde se obtienen evidencia de validez y precisión; el segundo se centra en obtener evidencias de validez con las conductas problemas y comparar las posibles diferencias entre niños y niñas en una segunda muestra.
Método estudio 1
Diseño
En cuanto al diseño, este es cuantitativo no experimental, transversal (Cvetkovic-Vega, et al., 2021) y tipo instrumental (Montero & León, 2002; Ato & Benavente, 2013).
Participantes
Con respecto a los participantes, se trabajó con una muestra no probabilística de tipo intencional compuesta por 622 escolares (318 hombres, 51.1%; 304 mujeres, 48.9%) con un rango de edad de 9 a 12 años (M= 10.68, DE=0.69). Todos estudiantes pertenecientes a diferentes instituciones públicas de educación básica dentro de los municipios de Metepec y Toluca, México. Se consideraron como criterios de inclusión: estar matriculados en los colegios y contar con la firma de consentimiento informado por parte de los padres o tutores, teniendo como criterios de eliminación que no contaran con la firma de consentimiento o que los cuestionarios estuvieran incompletos.
Instrumentos
· En relación con el instrumento, se contó con una ficha de datos sociodemográficos que contenía información acerca de la edad y sexo.
· Además de un cuestionario YP-CORE en la versión española de Feixas et. al (2018), el cual, es un autoinforme que evalúa un conjunto de síntomas o problemas específicos, consta de 10 ítems y cuatro opciones de respuesta que van desde nada (0) hasta la mayor parte del tiempo (4). Evalúa el estado de la persona a partir de cuatro dimensiones:
o Bienestar subjetivo (un ítem)
o Problemas/síntomas cuatro ítems), que valoran ansiedad, depresión, trauma y síntomas físicos.
o Funcionamiento general (cuatro ítems), que se refieren a funcionamiento cotidiano.
o Riesgo (un ítem), que es un indicador clínico de intentos suicidas.
Cabe señalar que el instrumento se interpreta considerando que, a mayor puntaje, mayor es el nivel de problemas o síntomas.
Procedimiento
En cuanto al procedimiento, antes de la implementación del cuestionario se solicitó la autorización a las autoridades de las distintas instituciones, posteriormente se firmó el consentimiento informado por parte de los padres o tutores y de los menores, la participación fue de manera voluntaria, anónima y confidencial. Posteriormente, los instrumentos se aplicaron en línea a través de un formulario en Google y el link fue distribuido a cada espacio académico, con un tiempo aproximado de respuesta de 50 minutos. El levantamiento de la información fue de octubre a diciembre del 2023.
Análisis de datos
Sobre el análisis, se revisó la base de datos y se realizaron análisis descriptivos a través de la media y desviación estándar; se comprobó la normalidad de los datos con la prueba Kolmogorov-Smirnov (K-S); para comprobar la estructura subyacente de la escala, se utilizó análisis de componentes principales y rotación oblicua como en su versión original, en el que se consideran pesos factoriales arriba de .30 (Hair et al., 2004). Además, se calculó la confiabilidad con el coeficiente alfa de Cronbach y de precisión Omega de McDonald (1999).
Consideraciones éticas
Con respecto al protocolo para ambos estudios, este fue registrado y avalado por el comité de ética de la Universidad Autónoma del Estado de México (IESU CEI: 2021/P05) y se han seguido los estándares éticos que indica la Asociación Americana de Psicología (APA, 2021).
Resultados
Como resultado, se comprobó la normalidad de los datos con la prueba (K-S), la cual oscila de .18 a .47 y resultaron ser menor a p<.05, lo que indica que no se cumple el criterio de normalidad. Los puntajes promedio más altos son en el ítem cinco (Ha habido alguien a quien he sentido que podría pedir ayuda) y el más bajo en el ítem cuatro (He pensado en hacerme daño a mí mismo/a) (Tabla 1).
Tabla 1
Datos descriptivos para los ítems de la Escala YP-CORE
Ítem | M | DE | Asimetría | Curtosis | K-S | |
1 | Me he sentido inquieto/a o nervioso/a | 1.40 | 1.02 | 0.604 | 0.095 | .23* |
2 | No he tenido ganas de hablar con nadie | 1.07 | 1.14 | 0.853 | -0.132 | .24* |
3 | Me he sentido capaz de enfrentarme a las cosas cuando iban mal | 1.72 | 1.16 | 0.119 | -0.819 | .16* |
4 | He pensado en hacerme daño a mí mismo/a | .35 | .88 | 2.68 | 6.68 | .47* |
5 | Ha habido alguien a quien he sentido que podría pedir ayuda | 2.10 | 1.44 | -0.121 | -1.31 | .16* |
6 | Mis pensamientos y sentimientos me han alterado | 1.29 | 1.21 | 0.688 | -0.431 | .20* |
7 | Mis problemas han sido demasiado para mí | .91 | 1.07 | 1.10 | 0.588 | .26* |
8 | He tenido problemas para dormirme o para dormir toda la noche | 1.05 | 1.23 | 0.995 | -0.082 | .26* |
9 | Me he sentido infeliz | 1.18 | 1.49 | 0.900 | -0.746 | .30* |
10 | He hecho todo lo que me había propuesto | 1.57 | 1.13 | 0.277 | -0.685 | .18* |
Nota: N= 622, *p<.001
Con respecto al análisis de componentes principales, con rotación oblicua, éste indica un KMO= .802, esfericidad de Bartlett (X2= 1038.16, p<.001), con dos componentes extraídos; el primer componente está integrado por siete ítems (7,6,8,4,1,2 y 9), que se refieren a elementos enmarcados negativamente, los cuales explican el 29.53% de la varianza; mientras que el segundo factor, con elementos enmarcado de manera positiva con tres ítems (3,10 y 5) y con el 14.51%, explican el 44.51% (Tabla 2).
Tabla 2
Análisis de Componentes principales para el cuestionario YP-CORE
Ítem | Carga Factorial | ||
F1 | F2 | ɦ2 | |
Factor 1: Elementos enmarcados negativamente | |||
7. Mis problemas han sido demasiado para mí | .783 | .085 | .61 |
6. Mis pensamientos y sentimientos me han alterado | .783 | -.057 | .62 |
8. He tenido problemas para dormirme o para dormir toda la noche | .675 | .127 | .46 |
4. He pensado en hacerme daño a mí mismo/a | .631 | .094 | .40 |
1.Me he sentido inquieto/a o nervioso/a | .620 | .080 | .38 |
2.No he tenido ganas de hablar con nadie | .467 | .245 | .26 |
9. Me he sentido infeliz | .333 | -.108 | .12 |
Factor 2: Elementos enmarcados positivamente | |||
3. Me he sentido capaz de enfrentarme a las cosas cuando iban mal | .151 | .777 | .61 |
10.He hecho todo lo que me había propuesto | .251 | .682 | .50 |
5. Ha habido alguien a quien he sentido que podría pedir ayuda | -.182 | .635 | .45 |
Alfa de Cronbach | .717 | .485 | |
Varianza | 29.53 | 14.98 | |
Nota: N= 622
Consistencia Interna
Se verificó la confiabilidad de la escala a través del cálculo alfa de Cronbach, para los 10 ítems fue de α=.651 y para el puntaje total sin riesgo fue de α=.612. Respecto a la precisión Omega McDonald fue de ω=.652 para los 10 ítems. Para el factor uno se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach aceptable (α= .717), mientras que en el caso del factor dos resultó ser bajo (α=.485).
Discusión
En cuanto al análisis de componentes principales, éste mostró una estructura bifactorial con un porcentaje de varianza satisfactoria, además de que los ítems que conforman cada factor se integraron de acuerdo con el modelo original (Feixas et al., 2018) y la solución de dos factores coinciden con estudios recientes como el de Zhang et al. (2024), lo que indica que los ítems están adecuadamente representados en el constructo en cuestión (Abad et al., 2011; García et al., 2022).
Además, los hallazgos respecto a la confiabilidad de este estudio coinciden con los obtenidos por Di Biase et al. (2021) en la versión italiana, en tanto que la confiabilidad alfa de Cronbach hallada por Twigg et al. (2016) y por Gergov et al. (2017) en muestras nórdicas ha sido ligeramente superior, ya que reportan un alfa total α=. 75. De acuerdo con Ventura-León et al. (2017), “en algunas circunstancias pueden aceptarse valores superiores a .65” (p. 626). En el caso del factor dos, conformado por los ítems: 3,10 y 5, resultó ser de α= .485.
Si bien para Oviedo y Campo-Arias (2005) es baja, se considera que ese estudio es una primera aproximación respecto a la correlación de los ítems que conforman esta dimensión del cuestionario, por lo que ha de tenerse presente esta limitación, del mismo modo, sería pertinente analizar si la consistencia interna se vio afectada por las condiciones metodológicas (como el número de ítems, el tamaño de la muestra y el número de opciones de respuesta), ya que, de manera reciente se ha sugerido que el tamaño muestral disminuye el error de medición y favorecen la consistencia interna (Toro et al., 2022), de ahí que la recomendación a una siguiente línea de investigación sea ampliar la muestra, así como su aplicación en casos clínicos que permita estimar con mayor precisión este instrumento.
Debido a que en muchas ocasiones los trastornos del estado de ánimo y diversos malestares emocionales no son identificados adecuadamente, estos hallazgos contribuyen en aportar evidencia de su uso en muestras no clínicas, lo que lo convierte en un instrumento válido y consistente para entornos educativos.
Método estudio 2
Diseño
Se trata de una investigación de tipo cuantitativo, no experimental en el que se emplea un diseño transversal (Cvetkovic-Vega, et al., 2021) instrumental (Montero & León, 2002; Ato & Benavente, 2013) y un estudio con alcance correlacional (Osada & Salvador-Carrillo, 2021).
Participantes
En relación con los participantes, este estudio se realizó con una segunda muestra no aleatoria intencional compuesta por 161 participantes, de los cuales el 51.6% son niños (n=83) y el 48% niñas (n=78), con edades que van de 11 a 15 años (M= 12.69, DE=.97), todos estudiantes de educación básica de escuelas consideradas de alta vulnerabilidad. Los criterios de inclusión y eliminación fueron similares a los referidos en el estudio uno.
Instrumentos
· Cabe señalar que se contó con una ficha de datos sociodemográficos elaborada para este estudio, que incluyó datos respecto a edad y sexo.
· Además de un cuestionario YP-CORE con 10 ítems y cuatro opciones de respuesta, obteniendo en esta muestra un índice de consistencia interna de Alfa de Cronbach de .736.
· De la misma forma, la escala de Young Self Report/11-18 (YSR/11-18) (Achenbach & Edelbrock, 1987), en su versión de Barcelata y Márquez (2019), validada en muestras mexicanas, consta de 50 ítems y tres opciones de respuesta (0= no es cierto, 1= en cierta manera algunas veces, 2= muy cierto o cierto). Cuenta con 12 factores que son representados como: 1) Depresión, 2) Ruptura de Reglas, 3) Conducta Prosocial/Sentido del Humor, 4) Retraimiento, 5) Autoconcepto Positivo, 6) Quejas Somáticas, 7) Problemas de Pensamiento, 8) Problemas de Sueño, 9) Problemas de Atención, 10) Ansiedad, 11) Búsqueda de Atención, y 12) Conducta Agresiva. En conjunto los autores reportan el 55.54% de la varianza total.
Procedimiento
Desde luego, se pidió autorización a las instituciones para la aplicación de los instrumentos, además se llevó a cabo la firma del consentimiento informado por parte de los padres o tutores, así como de los menores. Las aplicaciones se llevaron a cabo en una misma sesión, con una duración aproximada de 50 minutos, a través de un formulario en Google. La participación fue voluntaria y confidencial.
Análisis de datos
En lo concerniente al análisis de datos, se comprobó el modelo de medición a través del análisis factorial confirmatorio (AFC) con el método ML, en el que se emplearon indicadores de bondad de ajuste del modelo: Chi cuadrada/gl considerados menores a tres y tomando en cuenta que en los índices de RMR, cuanto más pequeño mejor (Bentler & Bonett, 1980). Para Lévy y Varela (2006) los índices de ajuste incrementales considerados fueron: que el GFI debe ser de 0.90 o mayor para considerar un ajuste aceptable y se puede recomendar un GFI igual o superior a 0.89 en una muestra de 100 casos (Jordan, 2021). Como índice de ajuste absoluto se consideró RMSEA con un valor ˂ de 0.08 o 0.06 menor, lo que indicaría buen ajuste a los datos.
En el caso de las diferencias entre niños y niñas se utilizó la prueba U de Mann-Whitney y se hizo el cálculo del tamaño del efecto con la d de Cohen (1998).
Resultados
Con respecto a los resultados, se llevaron a cabo análisis para verificar la distribución normal de los datos con la prueba K-S, de la cual se encontró que no hay distribución normal. A pesar del incumplimiento de no normalidad, se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el método ML, el cual es robusto a pesar de desviaciones de normalidad (Abad et al., 2011).
Además, se implementó el modelo de medición, en el cual se introdujeron los 10 ítems en esta segunda muestra (n=161). Para la evaluación del modelo se tomaron en cuenta distintas clases de índices, como el índice de ajuste absoluto con la prueba X2 y que en este estudio se obtuvo un valor de 1.88. Otros índices que se consideraron fue el RMR el cual fue de .0612. Como índice incremental el CFI fue de .917, el cual se considera aceptable (Abad et al., 2011). En el caso del índice GFI lo deseable es obtener valores superiores a .90 y este modelo mostró un valor de .927. Como índices de ajuste comparativo el NFI resultó bajo. En la tabla 3 se observa que, en general, se considera que el modelo se ajusta, mientras que en la figura 1 se muestra el modelo resultante, cuyos pesos factoriales son significativos como teóricamente se esperaba.
Tabla 3
Índices de ajuste para el modelo de medida para la escala YP-CORE
Modelo | X2 | ||||||||||
Valor | df | Valor | p | RMR | GFI | AGFI | CFI | NFI | IFI | RMSEA | |
1 | 64.14 | 34 | 1.88 | .001 | .0612 | .927 | .882 | .917 | .843 | .920 | .074 |
Figura 1
Modelo de dos factores para el Cuestionario YP-CORE
Validez Convergente
Debido a la no normalidad de los datos se usaron pruebas no paramétricas, por lo que se optó por el análisis de correlación Spearman (Rho). Se observan correlaciones entre el puntaje total (con riesgo) de la escala YP-CORE, con el puntaje total y las dimensiones de la escala YSR, de acuerdo con el estadístico Spearman (Rho), las cuales oscilan entre -.24 a -.69 y significativas (p≤ .001). (Tabla 4).
Tabla 4
Intercorrelaciones puntaje total YP-CORE con las dimensiones YSR
Variable | Total YP-CORE |
Depresión | -.69** |
Ruptura de reglas | -.41** |
Conducta prosocial | .14 |
Retraimiento | -.24** |
Autoconcepto | .14 |
Quejas somáticas | -.59** |
Problemas de pensamiento | -.52* |
Problemas de sueño | -.61* |
Problemas de atención | -.47** |
Ansiedad | -.54** |
Búsqueda de atención | -.35** |
Conducta agresiva | -.44** |
Total YPR | -.69** |
*p<.05. **p<.001.
Con respecto al análisis de diferencias entre hombres y mujeres, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney, los resultados indican que hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo de niñas, quienes mostraron puntajes en el rango superiores a los niños en los ítems: 2, 4, 7 y 9, así como el puntaje total del cuestionario YP-CORE. El tamaño del efecto de las diferencias para dos grupos oscila entre .30 a .56 lo que indican que es un efecto de pequeño a moderado (Cohen, 1998; Caycho et al., 2016) (Tabla 5).
Tabla 5
Rangos, medias, desviaciones estándar y tamaño del efecto para hombres y mujeres para los ítems del cuestionario YP-CORE
Ítem | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | |||||
Rango | Rango | U | p | M | DE | M | DE | d Cohen | |
1 | 75.06 | 87.32 | 3.730 | .084 | 1.44 | 1.06 | 1.79 | 1.19 | -- |
2 | 74.32 | 88.11 | 3.791 | .031 | 1.02 | 1.04 | 1.42 | 1.26 | 0.34 |
3 | 85.99 | 75.69 | 2.823 | .147 | 1.93 | 1.16 | 1.67 | 1.09 | --- |
4 | 72.72 | 89.81 | 3.924 | .001 | 0.18 | .56 | 0.75 | 1.30 | 0.56 |
5 | 85.02 | 76.72 | 2.903 | .247 | 2.22 | 1.28 | 1.97 | 1.27 | --- |
6 | 74.49 | 87.93 | 3.777 | .058 | 1.12 | 1.08 | 1.48 | 1.22 | --- |
7 | 73.52 | 88.97 | 3.857 | .026 | 0.89 | 1.09 | 1.25 | 1.21 | 0.31 |
8 | 79.05 | 83.08 | 3.399 | .566 | 1.07 | 1.13 | 1.25 | 1.34 | --- |
9 | 72.41 | 90.14 | 3.950 | .008 | 0.83 | 1.32 | 1.41 | 1.55 | 0.40 |
10 | 86.31 | 75.35 | 2.796 | .118 | 1.91 | 1.02 | 1.60 | 1.12 | --- |
Total | 73.83 | 88.63 | 3.832 | .044 | 12.65 | 5.78 | 14.64 | 7.06 | 0.30 |
Nota: N= 161
Discusión
En cuanto a la validez convergente se encontraron relaciones significativas moderadas entre las dimensiones y los puntajes totales del YP-CORE con la escala YSR, lo que refleja evidencia de que ambos constructos están teóricamente relacionados y que coincide con Feixas et al. (2018).
Por otra parte, en cuanto a la variable del sexo, los datos indican que las puntuaciones son ligeramente más altas en el caso de las niñas, y que en la mayoría de los estudios refieren que es una tendencia frecuente el presentar mayor malestar psicológico en el género femenino (Connell et al., 2007; Evans et al., 2002; Lorentzen et al., 2020; González & Santa, 2022). Lo anterior sugiere que el género es importante a considerar respecto a los indicadores de salud mental de las personas, por lo que la investigación en esta línea debe posibilitar proponer políticas públicas desde la perspectiva de género para aminorar la inequidad en la salud.
Además, estos hallazgos permiten verificar que es un modelo de dos factores y se replica la estructura original descrita por el autor del instrumento (Feixas et al., 2018) y un resultado similar es reportado por Twigg et al. (2016), O’Reilly et al. (2016), Di Biase et al. (2021) y Zhang, et al. (2024), es decir que los ítems representan de manera adecuada el constructo, y el modelo de medición constata que el factor uno corresponde a los componentes enmarcados negativamente, mientras el factor dos define claramente los que están enmarcados positivamente, tal y como ha sido planteado inicialmente por Feixas et al. (2018).
Igualmente, la inclusión de los diferentes índices de ajuste permitió que la estimación de los parámetros obtenidos sea un modelo permisible, ya que todas las relaciones resultaron ser significativas, y que así lo indican los índices de ajuste considerados en el presente estudio. La baja correlación del ítem YP5, que pertenece al factor dos, infiere la necesidad de revisar el contenido de este, lo que podría explicar los datos aquí mostrados.
Por otro lado, debe tomarse en cuenta que el modelo de medición planteado puede ser uno de muchos posibles modelos que miden la variable de estudio. Asimismo, se requiere de continuar indagando el uso del YP-CORE en niñas y niños mexicanos, por lo que sería pertinente aumentar el tamaño muestral, así como someter a un análisis de invarianza que permita la contrastación con otros modelos multigrupo (Rojas-Torres, 2020). Lo que abre la posibilidad de incorporar otras variables como la ansiedad y la depresión que son de alta incidencia en nuestro contexto, para una explicación más amplia de la salud mental infantil.
Conclusiones
Finalmente, los hallazgos de este estudio revelan que el cuestionario YP-CORE es pertinente para su uso en muestras no clínicas de niños y niñas mexicanos, con la ventaja de que es sencillo y de fácil aplicación, por lo que es reducido en cuanto a tiempo, lo que lo hace un instrumento factible, relevante y aceptable para las personas que lo responden (Bajgain, et al., 2024), además de contar con cualidades de validez para su uso en nuestro contexto, lo que sugiere que es un instrumento práctico y efectivo en la investigación sobre malestar emocional.
Como puede observarse, este estudio también orienta a considerar que un diagnóstico precoz puede ayudar a aportar información respecto a la presencia e intensidad de los síntomas y realizar una valoración inicial, en la que se deben tomar en cuenta los factores de riesgo que inciden en la salud mental de la población de interés.
En resumidas cuentas, la complejidad misma de la medición de los trastornos de salud mental en la infancia implica la consideración de múltiples elementos como son: conocer si se trata de una adaptación evolutiva, si es el inicio de alguna alteración o la presencia de una patología, así como la incidencia en función del sexo y la edad en los diferentes trastornos.
Debido a esto, se reafirma la necesidad de continuar con investigación sobre la detección precoz, lo que tendríamos diagnósticos más específicos, así como intervenciones y derivaciones oportunas. Del mismo modo y como lo refieren García, et al. (2022), es indispensable continuar demostrando la vigencia de la medición a través del tiempo, así como su idoneidad en los distintos contextos.
Por otro lado, una de las limitaciones en el estudio fue el tamaño de la muestra, siendo insuficiente, especialmente en el estudio dos, por lo que se requiere de ampliarla y diversificarla. Se reconoce la necesidad de aplicar el cuestionario en muestras clínicas y contar con evidencia de su uso antes y después de una intervención.
Por ende, en un futuro estudio se requiere analizar tanto la validez divergente como convergente, con otras medidas de constructos teóricamente relacionados, para continuar con el proceso de validación.
Abad, F.J., Olea, J., Ponsoda, V., & García, C. (2011). Medición en ciencias sociales y de la salud. Editorial Síntesis.
Achenbach, T., & Edelbrock, C. (1987). The manual for the Youth Self-Report and Profile. University of Vermont.
Andrades-Tobar, M., García, F. E., Concha-Ponce, P., Valiente, C., & Lucero, C. (2021). Predictores de síntomas de ansiedad, depresión y estrés a partir del brote epidémico de COVID-19. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 26(1), 13-22. https://doi.org/10.5944/rppc.28090
American Psychological Association (2021). Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 4ta ed. Manual Moderno.
Ato, M., López, J.J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. Anales de Psicología, 29(3), 1038-1059. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511
Barcelata, E.B.E., & Márquez, C.M.E. (2019). Estudios de validez del youth self report/11-18 en adolescentes mexicanos. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación RIDEP, 50(1), 107-122. http://doi.org/1021865/RIDEP50.1.09
Barkham, M., Mellor-Clark, J., Connell, J., & Cahill, J. (2006). A core approach to practice-based evidence: A brief history of the origins and applications of the CORE-OM and CORES System. Counselling and Psychotherapy Research, 6(1), 3-5.
Bajgain, K. T., Mendoza, J., Naqvi, F., Aghajafari, F., Tang, K., Zwicker, J., & Santana, M. J. (2024). Prioritizing Patient Reported Outcome Measures (PROMs) to use in the clinical care of youth living with mental health concerns: a nominal group technique study. Journal of patient-reported outcomes, 8(1), 20. https://doi.org/10.1186/s41687-024-00694-z
Berenzon Gorn, S., Galván Reyes, J., Saavedra Solano, N., Bernal Pérez, P., Mellor-Crummey, L., & Tiburcio Saínz, M. (2014). Exploración del malestar emocional expresado por mujeres que acuden a centros de atención primaria de la Ciudad de México: Un estudio cualitativo. Salud mental, 37(4), 313-319.
Bentler, P.M. & Bonett, D.G. (1980). Significance test and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.88.3.588.
Campodónico, N. (2022). Una revisión sistemática sobre la salud mental y las problemáticas actuales en la infancia y la adolescencia. Perspectivas En Psicología, 19(2), 44-63. http://200.0.183.216/revista/index.php/pep/article/view/616
Casas-Muñoz, A., Velasco-Rojano, A., Rodríguez-Caballero, A., & Loredo-Abdalá, A. (2024). Situación actual de los problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes. Acta Pediátrica de México, 45(5), 423-426.
Caycho, J., Ventura-León, J. & Castillo-Blanco, R. (2016). Magnitud del efecto para la diferencia de dos grupos en ciencias de la salud. Anales del sistema Sanitario de Navarra, 39(3), 459-461.
Cohen, J. (1998). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2a ed.). Erlbaum, Hillsdale.
Connell, J., Barkham, M., Stiles, W.B., Twigg, E., Singleton, N., Evans, O., & Miles, J.N.V. (2007). Distribution of CORE-OM scores in a general population, clinical cut-off points, and comparison with the CIS-R. British Journal of Psychiatry, 190, 69-74.
Cuenca, N., Robladillo, L., Meneses, M. & Suyo, J. (2020). Salud mental en adolescentes universitarios Latinoamericanos. Revisión sistemática. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 39(6), 689-695. http://doi.org/105281/zenodo.4403731
Cvetkovic-Vega, A, Maguiña, J. L., Soto, A., Lama-Valdivia, J., & Correa, L. L. E. (2021). Estudios transversales. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 21(1), 179-185. https://doi.org/10.25176/rfmh.v2lil.3069
Di Biase, R., Evans, C., Rebecchi, D., Baccari, F., Saltini, A., Bravi, E., Palmieri, G. & Starace, F. (2021). Exploration of psychometric properties of the Italian version of the Core Young Person’s Clinical Outcomes in Routine Evaluation (YP-CORE). Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 24, 231-239
Evans, C., Mellor-Clark, J., Margison, F., Barkham, M., Audin, K., Connell, J., & McGrath, G. (2000). CORE: Clinical Outcomes in Routine Evaluation. Journal of Mental Health, 9(3), 247-255. http://doi.org/10.1080/ jmh.9.3.247.255.
Evans, C., Connell, J., Barkham, M., Margison, F., McGrath, G., Mellor-Clark, J., & Audin, K. (2002). Towards a standardised brief outcome measure: psychometric properties and utility of the CORE-OM. The British journal of psychiatry: the journal of mental science, 180, 51–60. https://doi.org/10.1192/bjp.180.1.51
Feixas, G., Badia, E., Bados, A., Medina, J.C., Grau, A., Magallón, E., Botella, E., & Evans, C. (2018). Adaptación y propiedades psicométricas de la versión española del YP-CORE (Young Pearson Outcomes in Routine Evaluation). Actas Españolas de Psiquiartría, 46(3), 75-82.
García, D.A., Zanatta, E., Moysén, A. & Villafaña, L.G. (2022). Diseño y Validez interna exploratoria del instrumento de Estilos de Identidad profesional. Enseñanza e Investigación en Psicología, 4(3), 636-650.
Gergov, V., Lahti, J., Marttunen, M., Lipsanen, J., Evans, C., Ranta, K., Laitila, A. & Lindberg, N. (2017). Propiedades psicométricas de la versión finlandesa del cuestionario de resultados clínicos en evaluaciones de rutina para jóvenes (YP-CORE). Revista nórdica de psiquiatría, 17(4), 250-255.
González-Arratia, L.F.N.I. & Torres, M.M.A. (2024). Bienestar subjetivo, resiliencia y salud mental en niños y niñas del Estado de México. Revista COFACTOR, 13(26), 33-50.
González, F., & Santa, M. (2022). Estructura familiar y depresión en niños que viven en zonas rurales de Jalisco, México. Enseñanza e investigación en Psicología, 4(3), 703-716.
Hair, J., Anderson, R, Tatham, R., & Black, W. (2004). Análisis Multivariante. México: Prentice-Hall.
Jordan, M.F.M. (2021). Valor de corte de los índices de ajuste en el análisis factorial confirmatorio. PSOCIAL, Revista de Investigación en Psicología Social, 7(1). http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/123/1232225009/index.html
Lévy, M.J.P. & Varela, M.J. (2006). Modelización con estructuras de covarianzas en Ciencias Sociales. Netbiblo.
Lorentzen, V., Handegard, B.H., Malén, M.C., Solem, K., Lillevoll, K., & Skre, I. (2020). CORE-OM as a routine outcome measure for adolescents with emotional disorders: factor structure and psychometric properties. BMC Psychology, 8(1) 1-14. http://doi.org/10.1186/s40359-020-00459-5
McDonald, R.P. (1999). Test theory: A unified treatment. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Morales-Rodríguez, M., & Bedolla-Maldonado, L. (2022). Depresión y Ansiedad en adolescentes: El papel de la Implicación paterna. Revista Electrónica sobre Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación. 9(17), 1-20.
Montero, I., & León. O.G. (2002). Clasificación y descripción de las metodologías de investigación en Psicología. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, 2(3), 503-508.
Organización Mundial de la Salud [OMS] (2020). Informe de políticas: La Covid y la necesidad de actuar en relación con la salud mental. Grupo de la Organización de las Naciones unidas para el Desarrollo Sostenible. https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-politicas-covid-19-y-la-necesidad-de-actuar-en-relacion-con-la-salud-mental
O’Reilly, A., Peiper, N., O’Keeffe, L., Illback, R. & Clayton, R. (2016). Performance of the CORE-10 and RP-CORE measures in a sample of youth engaging with a community mental health service. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 25(4), 324-332. http://doi.org/10.1002/mpr.1500open_in_new
Osada, J., & Salvador-Carrillo, J. (2021). “Descriptive correlational” studies: Correct term? Revista médica de Chile, 149(9), 1383-1384. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872021000901383
Oviedo, H.C., & Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. Revista Colombiana de Psiquiatría, 34(4), 572-580.
Paz, C., & Evans, C. (2019). The Clinical Outcomes in Routine Evaluation-outcome Measure: A useful option for routine outcome monitoring in Latin America. Revista Brasileira de Psicodrama, 27(2), 226-230. https://doi.org/10.15329/2318-0498.20190024
Rojas-Torres, L. (2020). Robustez de los índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio a los valores extremos. Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 27(2), 403-424. http://doi.org/10.15517/rmta.v27i2.33677
Salmond C. H. (2020). Use of self-report outcome measures in an acute inpatient CAMHS setting. Clinical child psychology and psychiatry, 25(1), 174–188. https://doi.org/10.1177/1359104519869415
Sosa-Torralba, J. E., Romero-Mendoza, M. P., Medina-Mora-Icaza, M. E., Méndez-Ríos, E., & Blum-Grynberg, B. (2020). Estructura dimensional de la Escala Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM) en estudiantes universitarios mexicanos. Revista Evaluar, 20(1), 49-66.
Toro, R., Peña-Sarmiento, M., Avendaño-Prieto, B., Mejía-Vélez, S., & Bernal-Torres, A. (2022). Análisis empírico del coeficiente alfa de Cronbach según opciones de respuesta y observaciones atípicas. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación, 2(63), 17-30.
Twigg, E., Barkham, M., Bewick, B.M., Mulhern, B., Connell, J. & Cooper, M. (2009). The Young Person’s CORE: Development of a brief outcome measure for young people. Couns Psychother Res. 9(3),160-168.
Twigg, E., Cooper, M., Evans, C., Freire, E., Mellor‐Clark, J., McInnes, B., & Barkham, M. (2016). Acceptability, reliability, referential distributions and sensitivity to change in the Young Person's Clinical Outcomes in Routine Evaluation (YP‐CORE) outcome measure: Replication and refinement. Child and Adolescent Mental Health, 21(2), 115-123. https://doi.org/10.1111/camh.12128
Ventura-León, J.L. & Caycho-Rodríguez, T. (2017). El Coeficiente Omega: un método alternativo para la estimación de la confiabilidad. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(1) 625-627.
Zhang, Y., Fan, J., Yang, X., Lu, Y., Zhang, Q., Li, S., & Evans, C. (2024). Psychometric properties of the Chinese version of Young Person´s Clinical outcomes in Routine evaluation (YP-CORE). British Journal of Guidense & Couselling, 48(2), 1-11.
Norma Ivonne González Arratia López Fuentes. Correo electrónico: nigonzalezarratial@uemex.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0497-119X. Teléfono: 7222720076 *Av. Filiberto Gómez s/n, Guadalupe, Barrio de Tlacopa, 50010, Toluca de Lerdo, México.
