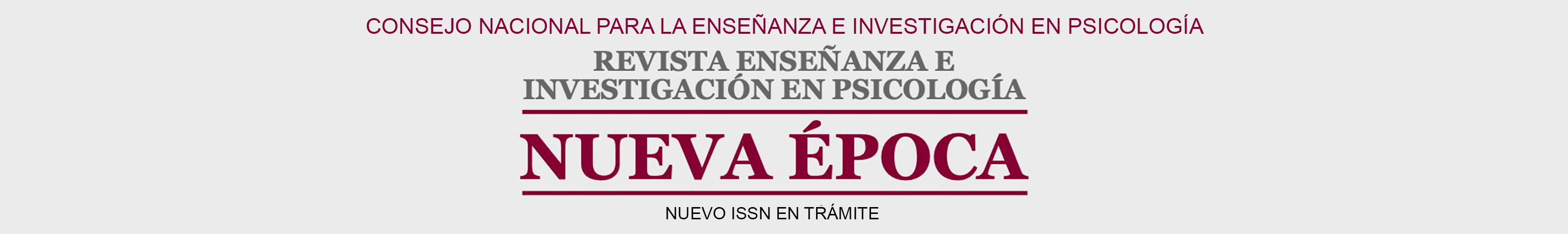

Universidad de Guadalajara*
Universidad Autónoma de Nayarit**
Introducción
Con respecto a la literatura científica, la relación entre los factores psicosociales y la salud mental, al interior de las instituciones educativas, suele vincularse directamente con afectaciones principalmente académicas: alteraciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, deserción, bajo rendimiento escolar, problemas con la asimilación de algunos contenidos, etc.
Por otro lado, los trabajos de investigación se enfocan principalmente en elementos negativos o factores de riesgo, y no tanto en la posible existencia de aspectos positivos o factores de protección, los cuales suelen presentarse a la par, tanto en los contextos escolares como en los propios ámbitos de la vida personal y social de los y las estudiantes, siendo igual de importantes.
Es así que muchas de las definiciones clásicas de la salud mental la abordan como una propiedad o característica individual que las personas pueden o no tener, o bien, que pueden perder y recuperar, donde el contexto es simplemente algo que está ahí y que puede afectar al sujeto, pero mantiene un papel secundario al considerársele como algo externo. Definiciones de este tipo pueden ser muy psicologistas, al no plantear la relevancia social y suponer que el individuo sigue siendo el único centro de interés en lo que respecta a su propia salud integral.
En cambio, la salud mental en este estudio se aborda más bien en el sentido de la definición planteada recientemente por la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2022), según la cual:
La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental. Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. (párr.1)
Entendida de este modo, la salud mental deja de ser una característica propiamente individual, siendo más que la mera ausencia o presencia de trastornos mentales, pues se constituye a partir de un proceso complejo que incluye diversos elementos sociales con los que las personas y los grupos deben interactuar y construir en conjunto, pues aunque se sigue asumiendo que es el individuo quien “enferma”, o experimenta de maneras muy diferentes las alteraciones a su salud mental, también se reconoce la importancia que tienen los determinantes sociales y estructurales, ya sea como factores de riesgo o protección, los cuales deben ser considerados no sólo al momento de diagnosticar un padecimiento, sino también al intervenir sobre el mismo (OMS, 2022).
Debido a esto, la importancia de incluir lo psicosocial como una perspectiva de análisis de la realidad, que lleva en general a vincular el contexto (social, histórico, cultural) con las personas y su salud en general, se convirtió en una necesidad teórica en la mayoría de las disciplinas de las llamadas ciencias sociales o humanas. Dicha perspectiva o enfoque psicosocial debe reconocerse como un abordaje crítico, cercano a las personas y sus comunidades, de manera similar a como lo propone Villa Gómez (2012) quien, a partir de una revisión minuciosa de diversos estudios y programas que decían incluir lo psicosocial, propone que dicho constructo sea comprendido a partir de la inclusión de “principios como los de dignidad, apoyo mutuo, solidaridad, vida con calidad, enfoque de derechos, enfoque de género y desarrollo humano integral en salud mental”. (p. 353)
Hay que mencionar que, históricamente, los factores psicosociales y su relación con la salud han sido estudiados con mayor énfasis en el ámbito laboral y con esfuerzos muy importantes a nivel internacional, como los realizados por la Oficina Internacional del Trabajo [OIT] y la OMS, sobre todo a partir de las últimas dos décadas del siglo pasado. Una de las referencias más antiguas, y también más citadas al respecto, es la definición de riesgo psicosocial o peligro psicosocial establecida en el Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo, emitido en la novena reunión de Ginebra, realizada en septiembre de 1984, donde los factores psicosociales en el trabajo son definidos como:
Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (OIT, 1984, p.12).
Bajo esta lógica, lo ocurrido en los ámbitos universitarios y su relación con la salud mental de los y las estudiantes requiere la misma atención e interés, aunque adecuados a su contexto. Por analogía a la histórica definición antes citada, lo psicosocial en el ámbito universitario se refiere a las interacciones entre las actividades académicas, el contexto escolar, la satisfacción personal y las condiciones institucionales de la universidad, por una parte, pero también a las capacidades y necesidades de las y los estudiantes, su comunidad y su situación personal fuera del ámbito escolar.
Hay que tener en cuenta que estos elementos en conjunto generan una serie de percepciones y experiencias particulares en las y los universitarios, que a su vez pueden influir sobre su salud, rendimiento académico, bienestar subjetivo y satisfacción escolar o estudiantil. Entendida esta última en el sentido planteado por Surdez y colaboradores (2018) como “el bienestar que experimentan los alumnos por sentir cubiertas sus expectativas académicas como resultado de las actividades que realiza la institución para atender sus necesidades educativas” (pp.12-13).
Continuando con la analogía establecida a partir de lo propuesto por la OIT (1984), para los factores psicosociales en el trabajo, dichos factores en el ámbito universitario se encuentran en una constante interacción dinámica entre dos elementos generales:
a) Las condiciones del ámbito universitario: referidas al contexto universitario, incluyendo las actividades académicas, el ambiente universitario, las interacciones con profesore(a)s y compañero(a)s, así como los factores institucionales o de la propia universidad.
b) Las reacciones o comportamientos de los propios alumnos y alumnas: que corresponde de manera general con las formas de hacer frente a los elementos comprendidos en el punto anterior y, como tales, se pueden enmarcar en un amplio cúmulo de posibilidades dependientes de aspectos como la motivación, habilidades, necesidades, expectativas, recursos personales, estilos de afrontamiento, cultura, redes de apoyo social, bienestar psicológico, variables de personalidad e incluso las propias historias de vida particulares.
Aun así, estos elementos contextuales e individuales no pueden ser considerados en sí mismo como positivos o negativos, o como factores de riesgo o protección para la salud, sino que tanto su polaridad como sus efectos dependerán, en primer lugar, de su configuración o sus características particulares y, en segundo lugar, de las interacciones que se generen entre ellos, ya sea en los propios individuos o en los grupos. Si la interacción entre algunos de estos elementos genera un riesgo potencialmente negativo para la salud entonces podría ser considerado de manera general como un factor de “riesgo psicosocial”, y viceversa.
Por otro lado, la literatura existente sobre el estudio de los factores psicosociales, o particularmente sobre riesgos psicosociales, se ha centrado casi de manera exclusiva en los contextos laborales. En los casos en que sí se han estudiado en ámbitos escolares, los estudios se han centrado en las condiciones laborales de los y las trabajadoras de las instituciones educativas, o bien, en factores de riesgo de los y las estudiantes, vinculados con una perspectiva muy sesgada a lo individual, donde se estudian, por ejemplo, variables como el consumo de sustancias, las prácticas sexuales de riesgo, estilos de vida no saludables, etc.
Además, tampoco se consideran otros elementos que pueden ser originados por el propio contexto escolar y que no necesariamente deben tener un efecto negativo sobre la salud integral, sino que pueden constituirse incluso como factores de protección, además de funcionar como un contrapeso de los factores de riesgo psicosocial que, por lo general, suelen estudiarse.
En este sentido, al no existir instrumentos validados para identificar factores psicosociales en el ámbito universitario, el objetivo principal de este estudio fue diseñar un instrumento que permita identificar dichos factores, evaluando sus propiedades psicométricas para su aplicación en diferentes contextos universitarios.
Método
Diseño
Acerca del diseño, se realizó una prueba piloto mediante un enfoque cuantitativo y un diseño instrumental que, de acuerdo con Montero y León (2005), se refiere a investigaciones para desarrollar pruebas y aparatos, ya sea para su diseño, adaptación o el estudio de sus propiedades psicométricas.
Participantes
En cuanto a los participantes, se trabajó con una muestra intencional de 267 estudiantes de diferentes sexos, carreras y semestres de dos universidades públicas estatales: el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara (CUALTOS) y la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Para el cálculo del tamaño muestral se hizo una amplia revisión bibliográfica, destacando el trabajo de Roco et al (2021), quienes aclaran que, aunque no haya un único criterio para determinar el tamaño de la muestra para la validación de un cuestionario, existen recomendaciones importantes a tomar en cuenta, entre las cuales, usando las aportaciones de otros autores, enfatizan principalmente el tipo de análisis estadísticos a realizar, que en el caso de validaciones de instrumentos mediante estadísticos (test-retest, formas paralelas, alfa de Cronbach o análisis factoriales, aún sin haber un único criterio) el estimado suele variar entre los 200 y 300 participantes, especialmente cuando se tiene programado de manera posterior (en la investigación principal) contar con una muestra mayor, como es el caso de este estudio.
Instrumento
Este estudio incluyó la elaboración y validación del Cuestionario de Factores Psicosociales en el Ámbito Universitario (CFPAU) la cual se compone de 93 ítems con escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos (de “siempre” a “nunca” en la mayoría de los ítems, y de “totalmente” a “nada” únicamente en los ítems 83 al 89), agrupados en cinco dimensiones generales y 20 subdimensiones.
Procedimiento
Así mismo, el procedimiento para la elaboración y validación del CFPAU implicó tres fases generales:
En la primera fase, de junio a septiembre de 2023, se diseñó el CFPAU a partir de una selección de 98 ítems extraídos del Copenhaguen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), versión III (COPSOQ International Network, 2021);las diferentes versiones españolas del CoPsoQ-Istas21 (Moncada et al., 2004, 2005, 2014 & 2021); así como una versión chilena llamada SUSESO/ISTAS21 (Superintendencia de Seguridad Social del Gobierno de Chile, 2020). Estos son un conjunto de instrumentos que evalúan riesgos psicosociales en el trabajo, pero que sirvieron de base para el diseño del CFPAU.
Cabe señalar que los 98 ítems iniciales fueron analizados individualmente por cada miembro del equipo de investigación, construyendo diversas propuestas de redacción adaptadas al ámbito universitario, tomando en cuenta también la revisión teórica y empírica que se realizó a la par durante esta fase.
Posteriormente, se analizaron en conjunto cada uno de los ítems, llegando a un acuerdo sobre su adaptación en relación con los dos contextos universitarios a estudiar. Esta tarea también incluyó adaptaciones semánticas y contextuales que derivaron en la eliminación de algunos ítems que carecían de una adaptación apropiada, así como la construcción de otros más acordes al ambiente universitario.
En la segunda fase se aplicó una prueba piloto de la primera versión del CFPAU en las dos universidades incluidas en este estudio. Para esta aplicación se tomó la decisión de elaborar un formulario digital a través Google Forms, el cual fue revisado y respondido en diversas ocasiones por los miembros del grupo de trabajo, con la finalidad de verificar la adecuación de las opciones de respuesta y la programación general del formulario, así como medir el tiempo estimado para contestar la totalidad de los reactivos.
Además, en este formulario no se solicitó ningún tipo de dato de identificación, únicamente se agregaron algunas variables sociodemográficas básicas que se consideraron necesarias para el análisis: sexo, edad, universidad, carrera, semestre y modalidad de estudio. El proceso de recolección de los datos se llevó a cabo a la par en ambas instituciones durante un periodo de tres semanas aproximadamente, entre finales de octubre y principios de noviembre de 2023.
La tercera y última fase se procedió a la organización y análisis de los datos recabados mediante el pilotaje, recurriendo a diversos procedimientos estadísticos para medir las propiedades psicométricas del CFPAU, especialmente su confiabilidad y validez de contenido.
Consideraciones éticas
Por otro lado, para solventar las cuestiones éticas establecidas en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014) aplicable en México, antes de ser respondido el cuestionario se incluyó un consentimiento debidamente informado detallando el objetivo de la investigación, el nivel de riesgo, el tipo de tratamiento de los datos, la voluntariedad de la participación, la salvaguarda de la confidencialidad y el anonimato.
Análisis de datos
Así mismo, los datos recabados mediante el pilotaje fueron analizados con el software estadístico SPSS 23.0 (IBM Corp, 2015), mediante el cual se llevó a cabo el análisis de confiabilidad, usando los coeficientes omega de McDonald y alfa de Cronbach, combinado con la prueba para analizar el posible incremento de los valores alfa eliminando ítems. También se realizó el cálculo de los índices de homogeneidad corregidos ítem-escala (criterio rit), y se elaboró un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) para identificar las cargas factoriales de los ítems con su subdimensión de pertenencia, u otra del mismo instrumento.
Con respecto a la validez de contenido, durante todo el proceso de análisis el equipo de investigación revisó de manera puntual los valores estadísticos de cada ítem, sus correlaciones con el resto de los ítems de las subdimensiones de las que forman parte dentro del CFPAU, así como su adecuación al modelo teórico desde el cual se diseñó este instrumento, que es el modelo de demanda-control-apoyo social de Karasek (1979) y Johnson y Hall (1988).
Debido a esto, se procedió a la definición teórica de las cinco dimensiones globales y las 20 subdimensiones que se generaron como parte de la primera revisión, usando como fuentes principales las propuestas de las definiciones retomadas de los manuales operativos del instrumento SUSESO/ISTAS21 (Superintendencia de Seguridad Social del Gobierno de Chile, 2020), y de la segunda versión del CoPsoQ-istas21 (Moncada et al., 2014). Además, se identificó el origen o situación que podría presentarse dentro del contexto universitario, el cual generaría que dichos indicadores se configuraran como un factor de riesgo psicosocial, lo que permitió tener una idea más clara y completa sobre el instrumento, sus variables e indicadores.
Resultados
Es importante aclarar que, aunque sí se utilizó el modelo general planteado por los instrumentos revisados, fue necesario construir un instrumento distinto adecuado al ámbito universitario, por lo que no se realizó propiamente una adaptación o validación, sino un nuevo instrumento, el CFPAU, desarrollado para un contexto distinto a los instrumentos que se usaron de base, por lo que requirió múltiples adecuaciones, modificaciones y sustituciones de ítems.
Dicho lo anterior, la prueba piloto permitió obtener datos de 267 estudiantes, 137 (51.3%) del CUALTOS y 130 (48.7%) de la UAN plantel Tepic; con representatividad de más del 90% de los programas educativos de ambas instituciones. La mayoría fueron mujeres (59.6%), en comparación al total de hombres (39.3%), además de 3 personas (1.1%) que prefirieron no especificar su sexo; las edades oscilaron entre los 17 y los 53 años, con una media de 20.62 y una desviación estándar de 3.01; tanto la mediana como la moda fue de 20 años, y sólo se presentaron pocos casos en los extremos del rango.
Así mismo, se tuvo representatividad de todos los semestres, lo cual es muy relevante para este cuestionario, debido a que algunos ítems se pueden ver afectados por el nivel de avance que se tiene en la carrera. Por último, se encontró que la gran mayoría (98.5%) estudian en una modalidad escolarizada, y únicamente se encontraron 4 casos (1.5%) en modalidad no escolarizada.
Cabe señalar que, antes del análisis de los datos, se recodificaron los valores de los ítems invertidos o indirectos, así como los valores de las subdimensiones “Conflicto de rol” e “Inseguridad en los estudios universitarios”. Esta recodificación fue una decisión teórica, debido a que se trata de dos subdimensiones que representan factores de riesgo cuando las dimensiones a las que pertenecen están consideradas como factores de protección, de modo que sus valores son teóricamente contrarios a la dimensión a la que pertenecen, lo que podía presentarse como un riesgo de obtener correlaciones negativas en el análisis y afectar la consistencia interna.
Luego de estas recodificaciones se hicieron los primeros cálculos de consistencia interna o confiabilidad mediante los coeficientes alfa de Cronbach (α) y omega de McDonald (ω), agregando las estadísticas de correlación corregida del total de elementos (índice de homogeneidad corregida, “criterio rit”) y el cálculo del valor alfa de Cronbach si se suprime un elemento, con la finalidad de tener otros criterios que permitieran mejorar la confiabilidad realizando posibles ajustes. Además, se analizó la totalidad de los ítems del CFPAU para obtener un coeficiente global (α=.878, ω=.804); después se analizaron los ítems agrupados por cada una de las 5 dimensiones generales (α=.777 a .895, ω=794 a .901); y por último se calculó el coeficiente alfa de cada una de las 20 subdimensiones del instrumento originalmente diseñado (α=.107 a .894, ω=.109 a .896).
A partir de estos primeros hallazgos se generaron las siguientes acotaciones que son importantes resaltar por su relevancia para la adecuación del instrumento:
a) En primer lugar, se presentaron cuatro subdimensiones (control sobre los tiempos de trabajo en la universidad, conflicto de rol, posibilidades de relación social y reconocimiento) con valores α<60 y ω<70, por tanto, se consideraron con una baja confiabilidad interna.
b) Por otra parte, hubo diez ítems que se sugirieron eliminar para incrementar la consistencia interna. Coincidentemente, siete de estos fueron los ítems indirectos (4, 24, 37, 38, 63, 69 y 81), lo cual pudo deberse a la “aquiescencia”, que es la tendencia a responder de forma afirmativa los ítems de las encuestas, de forma independiente de su contenido; o bien, a que la redacción de dichos ítems en particular pudo ser confusa para las y los respondientes. Otros tres (3, 19 y 47) fueron ítems directos, cuya redacción también pudo ser confusa.
c) Además de considerar estas sugerencias para incrementar la consistencia interna, antes de eliminar ítems se siguieron las recomendaciones de Frías-Navarro (2022), quien señala que, si se encuentra un ítem que no funciona adecuadamente para los valores alfa, antes de eliminarlo es importante reflexionar sobre lo ocurrido, tomando en cuenta aspectos sobre la muestra utilizada y el contexto en el que se realizaron las mediciones, para valorar a partir de ello su posible eliminación.
d) También se identificaron cinco pares de subdimensiones que, por sus semejanzas teóricas, se sugirió agruparlas, lo cual, además de incrementar los coeficientes de confiabilidad, presentó otras dos ventajas observables:
i. Permitió agrupar reactivos que teóricamente son similares entre sí, disminuyendo la redundancia de ítems y generando constructos teóricos más completos y afines.
ii. Se redujo el número de subdimensiones o factores (de 20 a 15), eliminando mediante la agrupación subdimensiones que en el cuestionario inicial tenían pocos reactivos y que por ello también obtuvieron niveles bajos de confiabilidad (ver Tabla 2)
Debido a lo anterior, para verificar la validez de contenido de estos diez ítems, inicialmente identificados como conflictivos, se realizó la revisión de cada uno de ellos en relación con sus valores estadísticos y su adecuación teórica vinculada con las definiciones operacionales de las subdimensiones de las que forman parte; tomando en cuenta su redacción, polaridad (directos o indirectos) y grado de similitud/diferencia con otros reactivos de la misma subdimensión o de otras afines.
También se optó por realizar dos pruebas estadísticas adicionales para definir si se mantenían o eliminaban estos diez ítems: un primer AFE para identificar sus cargas factoriales y el cálculo de los índices de homogeneidad corregido ítem-escala o elemento-total (criterio rit), el cual es una estadística que se utiliza para verificar la relación de cada ítem con el valor total de la escala, para así saber cómo contribuye o no a la consistencia interna del instrumento. Por la estructura del CFPAU, este cálculo se llevó a cabo en tres niveles: con la subdimensión a la que pertenece el ítem, con la dimensión global y con el valor total de la escala.
Con respecto al criterio rit, de acuerdo con lo señalado por Frías-Navarro (2022), permite obtener valores del -1 al 1, la regla general estipula que todos los valores negativos son inconsistentes, debido a que están puntuando de manera inversa al resto de los ítems que forman la puntuación total. Por otro lado, los reactivos cuyos coeficientes son iguales o menores a .20 (rit ≤ 20) también deben desecharse o reformularse, debido a que indican no contar con la suficiente homogeneidad y pueden no estar midiendo lo mismo que el resto de ítems del instrumento, por lo que lo mejor es no considerarlos para la puntuación total.
Tabla 1
Ítems que se sugirió eliminar para incrementar la consistencia interna del CFPAU | |||||
Subdimensión | Ítem | rit subdimensión | rit dimensión | rit total | Observaciones sobre cargas factoriales luego del AFE |
Exigencias psicológicas cuantitativas | 3 | .323 | .330 | -.075 | Ambos ítems arrojaron un único valor mayor que .30, pero negativo, por lo que no abonaron a ningún factor. |
4 | .250 | .304 | -.241 | ||
Trabajo emocional | 19 | .607 | .520 | -.001 | Sí mantuvo un valor significativo de .495 para el factor II, pero fue necesario revisar otros indicadores. |
Influencia | 24 | -.067 | -.047 | -.136 | Arrojó dos valores mayores que .30, pero ambos negativos, por lo que no abonó a ningún factor. |
Control sobre los tiempos de trabajo en la universidad | 37 | .123 | .104 | .132 | Sí presentó un valor significativo de .421 para el factor I, pero fue necesario revisar otros indicadores. |
38 | .126 | -.006 | -065 | No presentó ningún valor mayor que .30. No abonó a ningún factor. | |
Sentido y compromiso profesional | 47 | .393 | .434 | .466 | Sí mantuvo un valor significativo de .491 para el factor I, pero fue necesario revisar otros indicadores. |
Conflicto de rol | 63 | -.105 | .368 | .353 | Presentó valores significativos en dos factores y un valor negativo para otro factor, por lo que no contó con una buena adecuación teórica. |
Posibilidades de relación social | 69 | .058 | .102 | -.159 | Arrojó un único valor mayor que .30, pero negativo, por lo que no abonó a ningún factor. |
Reconocimiento | 81 | -.037 | .173 | -.065 | Presentó dos valores mayores que .30, pero ambos negativos, por lo que no abonó a ningún factor. |
Como puede observarse en la Tabla 1, los resultados de estos análisis permitieron identificar tres de los 10 reactivos analizados (19, 37 y 47), con niveles adecuados de saturación (mayores que .30) en algún factor, mientras que los siete reactivos restantes obtuvieron cargas inferiores, valores negativos, o bien, valores muy similares para más de un factor, por lo que no se les consideró como relevantes. Estos datos también fueron consistentes con los valores alfa y omega iniciales, así como con las observaciones realizadas a partir del AFE.
Cabe resaltar que la mayoría de los reactivos analizados en la Tabla 1 (a excepción del 47 y el 63) no cuentan con suficiente homogeneidad con el total del cuestionario. No obstante, respecto del cálculo rit, en relación con la dimensión global al que pertenece el ítem, sí se encontraron valores adecuados de homogeneidad en cinco de los 10 ítems; mientras que en los valores rit con la subdimensión se encontraron valores adecuados en cuatro de los 10 ítems.
Sin embargo, luego del análisis en conjunto, así como de la revisión realizada previamente respecto de la validez de contenido y las sugerencias para incrementar los índices de confiabilidad, se acordó eliminar los reactivos 3, 4, 24, 37, 38, 63, 69 y 81, pero conservar los reactivos 19 y 47 por presentar valores adecuados de homogeneidad, saturación factorial y por su valor teórico para el instrumento.
Luego de eliminar estos ocho reactivos (siete indirectos y uno directo), también se decidió combinar algunas subdimensiones con base en las observaciones generadas a partir de los análisis realizados. Dichos ajustes tuvieron un efecto muy positivo sobre los índices de consistencia interna del instrumento (ver Tabla 2), generando un cuestionario un poco menos robusto, con menos subdimensiones que se siguen ajustando de manera adecuada a la dimensión a la que corresponden y con buenos índices de consistencia interna (α entre .707 y .898; ω entre .701 y .896, en todas las subdimensiones, dimensiones, e instrumento en general).
A causa de esta reestructura ya tampoco se cuenta con subdimensiones con menos de tres reactivos, lo que permitirá, en una etapa posterior, poder realizar otros análisis factoriales.
Tabla 2
Coeficientes alfa de Cronbach (α) y omega de McDonald (ω) antes y después de la reestructura | ||||||||
Dimensiones | Subdimensiones iniciales (20) | No. ítems | α1 | ω1 | Nuevas subdimensiones (15) | No. ítems | α2 | ω2 |
Exigencias psicológicas (pasó de 23 a 21 ítems) α1= .895 α2= .898 ω1= .901 ω2= .902 | Exigencias psicológicas cuantitativas | 5 | .698 | .712 | Exigencias psicológicas cuantitativas | 3 | .762 | .767 |
Exigencias psicológicas cognitivas | 7 | .811 | .821 | Exigencias psicológicas cognitivas | 7 | .811 | .821 | |
Exigencias psicológicas emocionales | 3 | .793 | .803 | Trabajo emocional | 7 | .878 | .879 | |
Trabajo emocional | 4 | .838 | .843 | |||||
Exigencias psicológicas sensoriales | 4 | .811 | .810 | Exigencias psicológicas sensoriales | 4 | .811 | .810 | |
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo profesional (pasó de 28 a 25 ítems) α1= .824 α2= .853 ω1= .800 ω2= .827 | Influencia | 10 | .738 | .755 | Control sobre los tiempos de trabajo en la universidad | 12 | .818 | .824 |
Control sobre los tiempos de trabajo en la universidad | 5 | .515 | .534 | |||||
Posibilidades de desarrollo profesional | 6 | .812 | .814 | Sentido y compromiso profesional | 9 | .849 | .852 | |
Sentido y compromiso profesional | 3 | .725 | .753 | |||||
Integración a la universidad | 4 | .707 | .696 | Integración a la universidad | 4 | .707 | .701 | |
Calidad institucional y de las relaciones sociales (pasó de 27 a 25 ítems) α1= .884 α2= .887 ω1= .884 ω2= .888 | Previsibilidad | 3 | .790 | .790 | Previsibilidad y Claridad de rol | 7 | .851 | .852 |
Claridad de rol | 4 | .835 | .842 | |||||
Conflicto de rol | 5 | .590 | .670 | Conflicto de rol | 4 | .717 | .732 | |
Refuerzo y apoyo social en la Universidad | 5 | .764 | .798 | Refuerzo y apoyo social en la Universidad | 6 | .778 | .783 | |
Posibilidades de relación social | 2 | .107 | .109 | |||||
Sentido de pertenencia | 3 | .815 | .817 | Sentido de pertenencia | 3 | .815 | .817 | |
Calidad institucional | 5 | .894 | .896 | Calidad institucional | 5 | .894 | .896 | |
Reconocimiento y certidumbre en la carrera (pasó de 11 a 10 ítems) α1= .777 α2= .789 ω1= .794 ω2= .803 | Reconocimiento | 4 | .551 | .633 | Reconocimiento | 3 | .784 | .786 |
Inseguridad en los estudios universitarios | 7 | .861 | .862 | Inseguridad en los estudios universitarios | 7 | .861 | .862 | |
Doble presencia (4 ítems) α= .850 ω= .860 | Conflicto escuela-vida | 4 | .850 | .860 | Conflicto escuela-vida | 4 | .850 | .860 |
Total CFPAU Inicial | 93 | .878 | .804 | Total CFPAU modificado | 85 | .871 | .823 | |
Nota. α1 y ω1 se refieren al valor alfa de Cronbach y omega de McDonald respectivamente, obtenidos antes de la reestructura del CFPAU. α2 y ω2 se refieren al mismo valor obtenido luego de la reestructura, que incluyó la eliminación de ocho ítems y la combinación de cinco subdimensiones. | ||||||||
En relación con los resultados del AFE realizado, sí se encontró que los valores de la prueba de adecuación de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) fueron buenos al estar por encima del .80 (KMO=.820), además, el test de esfericidad de Bartlett arrojó un nivel de significancia de .000, el cual indica que sí existe correlación entre los indicadores que componen el cuestionario analizado, por lo que se asume que las variables de la muestra estudiada están suficientemente correlacionadas entre sí como para poder llevar a cabo un análisis factorial.
Retrospectivamente, para el AFE se utilizó el método de Máxima Verosimilitud (MV), el cual es uno de los más recomendados por autores como Lloret-Segura et al. (2014) y López-Aguado & Gutiérrez-Provecho (2019), principalmente en muestras que proceden de una distribución normal multivariada, como en este caso, y se utilizó como criterio inicial para la obtención de factores la regla de Kaiser (factores con valores propios o autovalores mayores que 1).
Teniendo en cuenta las críticas que se realizan a esta prueba fue posible identificar un total de 22 factores, que en conjunto lograron explicar un acumulado del 69.137% de la varianza común, algo bastante aceptable si se parte del supuesto de que el umbral mínimo esperado de explicación, según mencionan Hair et al. (2010), citados por Mavrou (2015), es del 60%.
Además, el número de factores obtenidos es coherente con la estructura inicial del instrumento, no obstante, esta similitud en el número de factores identificados no se mantuvo en relación con los indicadores o reactivos que componen dichos factores, por lo que los resultados obtenidos mediante el AFE inicial no fueron concluyentes.
Discusión
En suma, con esta investigación se considera que se dio respuesta al objetivo principal de la prueba piloto, que consistía en diseñar y evaluar la validez y confiabilidad del CFPAU en el ámbito universitario. Además, los resultados proporcionan evidencia sólida inicial sobre la utilización de este instrumento para evaluar factores psicosociales en estudiantes universitarios que, en conjunto con otras variables o instrumentos, permitan conocer su influencia, ya sea como factores protectores o de riesgo, en la salud integral.
Así mismo, los hallazgos son consistentes con los índices de confiabilidad reportados en los instrumentos que se utilizaron para el diseño del CFPAU, no obstante, a diferencia de los instrumentos anteriores diseñados para el ámbito laboral, el CFPAU puede ser utilizado en ámbitos universitarios. Aunque resulta necesario generar mayor evidencia empírica que ayude a comprender la realidad y las necesidades de otros estudiantes de diversas universidades, tanto públicas como privadas, para verificar su aplicabilidad en otros contextos, así como sobre su adecuación teórica mediante otras estrategias para asegurar la validez.
Al analizar la matriz de cargas factoriales de cada uno de los reactivos, en relación con los 22 factores identificados inicialmente mediante el AFE, fue posible percatarse además de la inadecuación de esta solución inicial pues, de los valores revisados, 37 de los 93 ítems fueron ubicados en el Factor I, 25 reactivos en el Factor II, cinco reactivos en el Factor III, cinco reactivos en el Factor V, cuatro reactivos en el Factor VI, dos reactivos en los factores IV y IX; un reactivo en los Factores VII y XVI. El resto de los factores identificados únicamente conservaron valores negativos inferiores a la carga que representaban en otros factores de los ya mencionados.
Por lo anterior, de los supuestos 22 factores iniciales extraídos con la regla de Kaiser, tomando como base la recomendación general de contar con factores con al menos tres o cuatro ítems, con pesos substanciales en los mismos (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Mavrou, 2015; Pérez & Medrano, 2010), únicamente se consideraron valiosos cuatro factores, destacando además la enorme cantidad de reactivos, más de un tercio de todo el instrumento, que se ubicaron en el primer factor, lo cual no corresponde en ningún sentido con el modelo teórico desde el cual fue construido el CFPAU, por lo que esta solución del AFE se consideró como inoperante.
Cabe aclarar que esto corresponde con los riesgos señalados en la literatura sobre los AFEs, donde, por lo general, se advierte que cuando se trabaja con instrumentos cuya estructura es multivariada y tienen una gran cantidad de ítems, como el CFPAU, el inconveniente del uso de la regla Kaiser (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Pérez & Medrano, 2010) es que generalmente las soluciones factoriales que se obtienen conducen a la sugerencia de retención de demasiados factores, o bien, a la obtención de medidas de factores en cuya estructura se encuentran ítems que correlacionan de forma significativa con más de un factor (multicolinealidad), lo que genera el riesgo de retener “ítems complejos, así como soluciones factoriales insatisfactorias y difíciles de interpretar” (Pérez & Medrano, 2010, p. 64).
Teniendo en cuenta la revisión de estas distintas limitaciones de los AFEs y su inadecuación factorial con el modelo teórico del CFPAU, llevó a concluir lo ya expuesto por Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010), de quienes, a manera de cierre de este primer análisis, y como un procedimiento a seguir para un análisis posterior en el proceso de validación de este instrumento, se retoma la siguiente cita:
En el análisis de ítems y tests, creemos que el AF debe venir guiado por la teoría previa. Esta teoría permitirá plantear hipótesis acerca del número de factores, del patrón (aproximado) que se espera encontrar, y de si los factores están o no relacionados. Sin embargo, generalmente, el conocimiento previo no será suficiente para especificar un modelo confirmatorio. Lo que proponemos es utilizar un modelo no restricto (exploratorio) pero con una finalidad confirmatoria hasta donde se pueda […] Además, debe tenerse una idea más o menos clara de cómo ha de ser el patrón transformado que se obtendrá. Por supuesto, si la investigación está lo bastante avanzada como para plantear una solución restricta, o todos los ítems son excepcionalmente simples, entonces el AFC es el modelo a usar (p. 24).
Cabe resaltar que una limitación importante de este trabajo es que los hallazgos encontrados hasta el momento, tanto de consistencia interna como de validez de contenido del CFPAU, no son suficientes para verificar la correcta adecuación al modelo teórico de las dimensiones y subdimensiones que se pretenden evaluar mediante este cuestionario. De modo que el siguiente paso obligado en esta tarea de validación es la realización de un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de las distintas dimensiones del CFPAU, con la finalidad de determinar con mayor grado de certeza su viabilidad teórica y metodológica para ser aplicado en otros ámbitos universitarios, de los cuales, a su vez, podría obtenerse mayor evidencia empírica que ayude a respaldar la utilidad de este instrumento.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014). Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ regley/Reg_LGS_MIS.pdf
Copenhaguen Psychosocial Questionnaire International Network (2021). Licence, Guidelines & Questionnaire.https://www.copsoq-network.org/licence-guidelines-and-questionnaire/
Ferrando, P. J. y Anguiano-Carrasco, C. (2010). El análisis factorial como técnica de investigación en psicología. Papeles del Psicólogo, 31(1), 18-33. https://www.redalyc.org/pdf/778/ 77812441003.pdf
Frías-Navarro, D. (2022). Apuntes de estimación de la fiabilidad de consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida. Universidad de Valencia. España. Disponible en: https://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf
International Business Machines Corporation (2015). Statistical Package for the Social Sciences SPSS (Statistics 23.0)[software computacional]. IBM Corp.
Johnson, J. V. y Hall, E. M. (1988). Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. American Journal of Public Health, 78(10), 1336-1342, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1349434/
Karasek, R. A. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285–308. https://doi.org/10.2307/2392498
Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., y Tomás-Marco, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. Anales de Psicología, 30(3), 1151-1169. https://www.redalyc.org/pdf/167/ 16731690031.pdf
López-Aguado, M. y Gutiérrez-Provecho, L. (2019). Cómo realizar e interpretar un análisis factorial exploratorio utilizando SPSS. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 12(2), 1-14. http://doi.org/10.1344/reire2019.12.227057
Mavrou, I. (2015). Análisis factorial exploratorio: Cuestiones conceptuales y metodológicas. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, (19), 71–80. https://doi.org/10.26378/rnlael019283
Moncada, S., Llorens, C., Andrés, R., Moreno, N., y Molinero, E. (2014). Manual del método CoPsoQ-istas21 (versión 2) para la evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales en empresas con 25 o más trabajadores y trabajadoras. https://copsoq.istas21.net/ficheros/ documentos/v2/manual Copsoq 2(24-07-2014).pdf
Moncada, S., Llorens, C., Navarro, A. y Kristensen, T. S. (2005). ISTAS21: Versión en lengua castellana del cuestionario psicosocial de Copenhague (COPSOQ). Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 8(1), 18-29. http://istas.net/descargas/8n1orig1.pdf
Moncada, S., Llorens, C., Navarro, A. y Kristensen, T. S. (2004). Método istas21 (CoPsoQ). Manual para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). http://istas.net/descargas/m_metodo_istas21.pdf
Moncada, L. S., Llorens, S. C., Salas, N. S., Moriña, S. D. y Navarro, G., A. (2021). La tercera versión de CoPsoQ-istas21. Un instrumento internacional actualizado para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. Revista Española de Salud Pública, (95), 1-16. https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL95/ORIGINALES/RS95C_202105075.pdf
Montero, I., y León, O. G. (2005). Sistema de clasificación del método en los informes de investigación en Psicología. International Journal of Clinical and Health Psychology, 5(1), 115-127. https://www.redalyc.org/pdf/337/33701007.pdf
Oficina Internacional del Trabajo (1984). Factores psicosociales en el trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención. Serie Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, (56), 1-85. http://www.factorespsicosociales.com/wp-content/uploads/2019/02/FPS-OIT-OMS.pdf
Organización Mundial de la Salud, OMS (2022, junio). Salud mental: fortalecer nuestra respuesta. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
Pérez, E. R., y Medrano, L. (2010). Análisis factorial exploratorio: Bases conceptuales y metodológicas. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 2(1), 58–66. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3161108.pdf
Roco, V. A., Hernández, O. M., y Silva, G. O. (2021). ¿Cuál es el tamaño muestral adecuado para validar un cuestionario? Nutrición Hospitalaria, 38(4), 877-878. http://dx.doi.org/10.20960/nh.03633
Superintendencia de Seguridad Social del Gobierno de Chile (2020). Manual del método del Cuestionario SUSESO/ISTAS21. Versiones completa y breve. (3ª ed.). https://istas.suseso.cl/Manual_del_metodo_del_cuestionario_SUSESOISTAS21.pdf
Surdez, E. G., Sandoval, M del C. y Lamoyi, C. L. (2018). Satisfacción estudiantil en la valoración de la calidad educativa universitaria. Educación y Educadores, 21(1), 9-26. https://doi.org/10.5294/edu.2018.21.1.1
Villa Gómez, J. D. (2012). La acción y el enfoque psicosocial de la intervención en contextos sociales: ¿podemos pasar de la moda a la precisión teórica, epistemológica y metodológica? El Ágora USB, 12(2), 349-365. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407736376005
